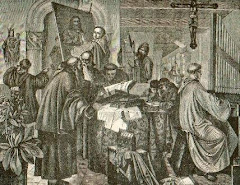Me llegan informaciones sobre la celebración del pasado domingo en la Basílica de la Sagrada Familia. El lema: "Parroquias, comunidades y movimientos proclaman la fe".
Primer testimonio: una señora que fue esa mañana a misa a una parroquia de la zona de Horta-Guinardó. Al final de la celebración, el sacerdote dio excusas-quejas porque algunos feligreses fueron el martes por la mañana al Seminario a buscar invitaciones para la Sagrada Familia y se encontraron el cartel de "invitacions exhaurides" (invitaciones agotadas). ¿4000 entradas se agotan en media hora? Ni que vinieran los Rolling Stones. Simplemente, lo de siempre: algunos que ellos se lo guisan y se lo comen. El sacerdote dijo que se quejarían al Vicario Episcopal y, si fuera preciso, al Señor Cardenal, porque es el Cardenal quien firma las cartas convocando a todo bicho viviente a estas celebraciones, cuando luego resulta que sólo tienen acceso los recomendados. Para mí, el sacerdote en cuestión es un tipo de muy buena fe, un inocentón, porque sobre la Sagrada Familia, sobre quién gestiona aquello no obtendremos nunca ninguna transparencia. Eso está claro. Alguna pregunta se ha formulado en el Consejo Presbiteral y la respuesta ha sido el silencio. Aquello se está convirtiendo en la catedral alternativa del Sr. Cardenal, en un espacio para hacer cosas bonitas (qué maco), pero el clero lo estamos sintiendo cada vez más como algo ajeno. Miren a ver el número de sacerdotes que participan en estos actos. En la última misa por la vida tuvieron que llamar apresuradamente la tarde antes a algunos diáconos permanentes porque, de lo contrario, tendrían que haber administrado la comunión los laicos. Esto se llama desafección, es una pena, pero es así.
Segundo testimonio: una feligresa de mi parroquia que accedió porque la invitación se la dio una hermana religiosa. Me dice: "hicieron una cosa rara, con unos bailes y una antorcha". ¿Los juegos olímpicos? A juzgar por la fotografía de la web arzobispal, algo parecido, pero en plan esbart dansaire. Esperemos que no comience a circular la fotografía como muestra de cosas raras que, según algunos, no deben hacerse cuando se celebra la misa. Todo tiene un simbolismo, pero mi feligresa, al parecer, no se enteró. Qué maco.
Conclusiones:
a) La Sagrada Familia es un feudo de no se sabe quién.
b) La Sagrada Familia es un espacio para coros y danzas.
c) Cuando nos envíe el Señor Cardenal la carta de invitación a estos actos con su Cartel correspondiente, lo más honesto que podemos hacer es mandar ambas cosas a la papelera.