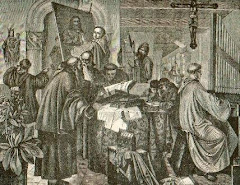Es costumbre en mi Orden que cuando un español pasa por Roma lleve una botellita para goce y disfrute de la comunidad donde se aloja. Años atrás se solía llevar Fundador, que era lo que conocían, les gustaba y les bastaba. Con los años han ido aprendiendo y hoy, si se presenta uno con una botella de, por ejemplo, Torres 10, los hermanos italianos te recuerdan, amable, fraternal y un tanto socarronamente, que allí en Roma lo que pega son los cardenales, especialmente un tal Mendoza. Últimamente he resuelto el problema substituyendo el brandy por la catalana ratafía, la cual no suscita en los paladares italianos otro comentario más que el remoto parecido, en plan más suave, con su nocino. Y, además, es un modo de hacer país, un país que cada día está más embrollado.
Los errores se pagan. Los padres comieron agrazones y los hijos sufrieron dentera. Mala cosa cuando nuestra desmemoria nos empuja al victimismo. El tándem Roca-Pujol rechazó en el momento constitucional el concierto económico. Los padres de la patria catalana de la transición tenían tan poca fe en el país que vieron en el concierto un riesgo y no un chollo, oh sí, ¡estaban locos aquellos vascos! Pujol nunca fue económicamente un genio. Hoy toca mendigar o ir reduciendo calidad de vida o ambas cosas...
Desmemoriados todos, también los del otro lado del cuadrilátero, los que hoy sí y mañana también van repartiendo coces centralistas, los que dicen que ya está bien, que cómo va a funcionar nada con diecisiete parlamentos, gobiernos, etc. También esos se quejan de la dentera, olvidando que proviene de las uvas agrias que comieron los padres. Porque esos son los directos descendientes ideológicos de aquellos que, buscando desactivar identidades gallegas, vascas o catalanas, dijeron que nones, que café para todos y si son diecisiete, diecisiete. Luego ha resultado que quien más, quien menos, se ha servido café, copa cardenalicia y puro habano. Ahora se pelean para que la cuenta la pague el de al lado.
El alcance de mi conocimiento económico es muy limitado y tiene que serlo porque no estoy en el siglo. Los seglares sabrán de estas cosas más que yo. Pero sí sé que comemos tomates de Holanda, que me hago limonada con limones argentinos, que la uva del postre viene de Chile, la leche del desayuno de Francia, que estoy tecleando en un ordenador made in China y que en el mismo lugar fue fabricada la regleta del enchufe donde enchufo, que visto unos pantalones fabricados en Bangla Desh y una camisa clergyman que viene de Polonia, que me sueno la nariz con unos pañuelos de papel alemanes y que tomo un medicamento de patente suiza.
En este enmarañado mundo no es extraño que a veces tenga la sensación de percibir mi patria chica como cada vez más pobre, más sucia, más triste, más desafortunada. Mi patria chica es cada vez más chica. La achican los cerrados de mollera, tanto los de los Països como los de las Españas. Y no hay recetas mágicas para los tiempos de vacas flacas, por mucho que unos se indignen mucho. Desde mi limitación y desde mi celda no veo otra salida que la internacionalización y trabajar como chinos.
Me refiero no a un paseo garantizado, sino a la internacionalización arriesgada y productiva, no la de abrir oficiales Delegaciones exteriores difícilmente útiles, frecuentísimamente desiertas y que demasiadas veces sirven sólo para colocar a amiguetes. Arriesgarse es lo que hizo ese catalán que, en tiempo de crisis, se lanza a comprar empresas en la mismísima Norteamérica, primero una chiquita y después una grandota. El jefe se ha vuelto loco, decían sus propios directivos. Pero por lo que sé ahora mismo esa empresa es, entre las del Ibex 35, una de las que más ha subido de valor en Bolsa en lo que va de año, y, lo que es más importante, no ha despedido a nadie de aquí.
Me refiero no tanto a trabajar veinticuatro horas diarias como a trabajar bien. Un chino inventa poco y difícilmente será pionero de nada, pero cuando aprende a hacer bien un trabajo lo hace bien siempre, con una normalidad que a nosotros puede parecernos incluso exasperante. Este verano, por circunstancias que no vienen al caso, comí algunas veces fuera de casa. Dos de ellas, con siete días de intervalo, en un bar restaurante gestionado por chinos. La persona que servía las mesas sonreía siempre. El segundo plato, en un menú de 8,50 €, fue una generosa sepia a la plancha increíblemente buena, bien presentada, parcialmente loncheada, en su punto justo de cocción, bien aderezada; nada tenía que envidiar (incluso superaba) a la que pueda comer usted en barcas salmantinas en el Puerto Olímpico. Y además un día y otro idénticas en excelencia (¡parecía la misma sepia!). En mi patria esta virtud que alguna vez caracterizó a los indígenas se ha ido perdiendo. Hoy entra usted en unos almacenes, se dirige usted a una empleada (suponiendo que tenga suerte y no esté hablando con el novio por el móvil), le pregunta por el precio de un artículo y, mirándole como si hubiera usted cometido el atroz delito de haber invadido su modorra y su ocupación en otras cosas, le señala hacia su compañero que está a 10 metros atendiendo a otros sufridos clientes, "le mirará el precio mi compañero que está en el terminal"; no hay mejor modo de motivarte para que vayas a comprar a otro sitio y que te preguntes si lo justo no sería añadir merecidamente una persona más a los muchísimo parados de este pequeño país. Duele que estos modos de proceder, este know-how al revés, vaya siendo cada día menos excepcional, que predomine, respecto a la calidad de productos y servicios, el "tente mientras cobro", el "para quién es y para lo que paga" o el denostable "si pasa, pasa". Trabajar como chinos. Recuérdenlo la próxima vez que se sientan ustedes muy indignados o que se sienten a una mesa y un camarero carilargo les ponga una sepia de esas que quebraría las cuchillas del minipimer.